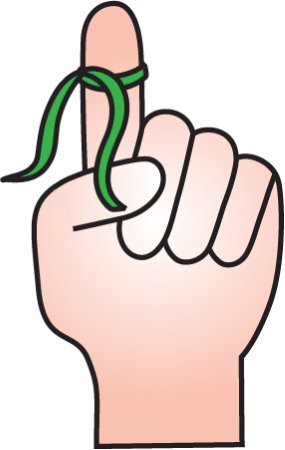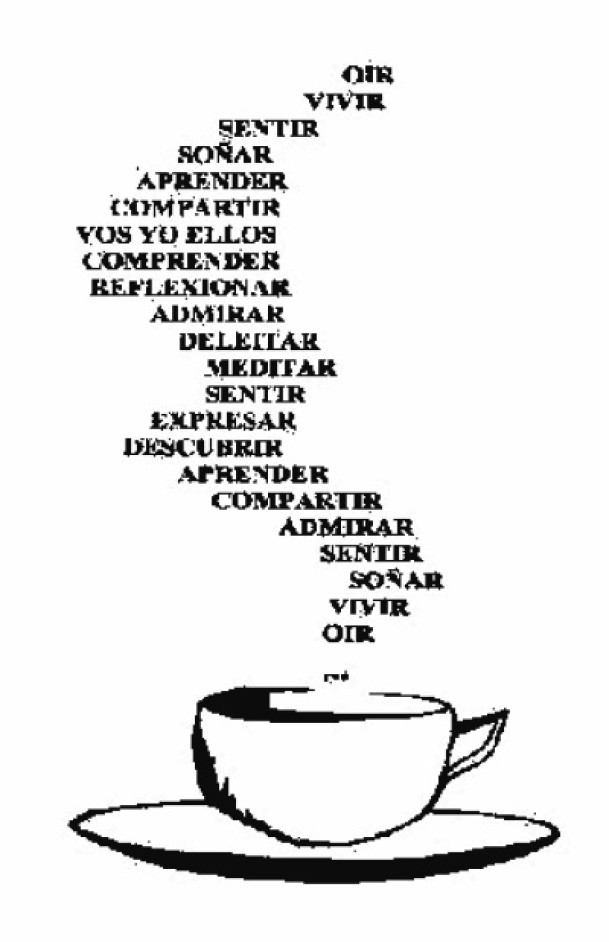Que nadie se haga cargo de esta historia,
ni de sus apellidos ni de sus equipos.
Lo único cierto es Ella.
¿Qué decís, pibe? Llegaste temprano. Vení, acomodate. «¡Hey, jefe: Dos cafés!» Dejate de jorobar, pibe, yo invito. El sábado pasado convidaste vos. ¿Y qué tiene que ver que hoy sea el clásico? El café sale lo mismo. Van uno a cero. Miralo bien al petisito que juega de nueve. Lo vi en el entrenamiento del jueves, no sabés cómo la lleva. Se mezcló bárbaro con la Primera. Lo acaban de traer. De Merlo, creo. Una maravilla. Aparte ahora que nos cagó Zabala nos hacen falta delanteros. Es una fija, pibe. La única que nos queda es sacar pibes de abajo. Y sacarlos como si fueran chorizos, ¿eh? Si no, te pasa como con Zabala. El club se rompe el alma para retenerlo cuatro, cinco años, y a la primera de cambio cuando le ofrecen dos mangos se te pianta a cualquier lado y te desarma el plantel. Sí, seguro. Si no les importa nada. ¿La camiseta? No pibe, ésa te calienta a vos o a mí, pero ¿a éstos? ¿No fue el imbécil este y firmó para Chicago? Ya sé que es un traidor, pero fijate lo que le importa.
Se muda al Centro y listo. si te he visto no me acuerdo. Igual no te preocupés. Hoy no la va a tocar. A ese matungo no le da el cuero para amargarnos la vida. Ya sé que con Chicago la cosa se puede poner fulera. Clásicos son clásicos. Pero quedáte tranquilo. Es un amargo y no se va a destapar ahora.
Si vos hubieras vivido en la época de Gatorra sí que te hubieses chupado un veneno de aquéllos. Vos no habías nacido, ¿no? Si fue hace una pila de años... ¿Y cómo sabés tanto del asunto? Ah, tu viejo estuvo en la cancha. Bueno, entonces no tengo que recordarte mucho. Fue algo como lo de Zabala pero peor. Porque Gatorra era nuestro, pero nuestro, nuestro. Desde purrete había jugado con los colores gloriosos. Pero resulta que en el pináculo de su carrera, cuando nos dejó a tres puntos del ascenso en una campaña de novela, va y firma con Chicago. Fue el acabose, pibe, el acabose. No lo lincharon porque en esa época la gente se tomaba las cosas con más calma. Porque en Chicago la siguió rompiendo. Y para peor, en el primer clásico en el que jugó contra nosotros, con ese harapo bicolor puesto en el lugar donde hasta entonces había estado «la gloriosa», nos metió tres goles y nos los gritó como un loco. Así, pibe, sin ponerse colorado. Lo putearon de lo lindo, pero el resentido parece que cuanto más lo insultaban más se enchufaba. Escuchame un poco: el tercer gol lo metió de taco, con las manos en la cintura, sonriendo para el lado en que estaba la hinchada del Gallo. Ni te imaginás, pibe.
Así que tu viejo lo vio, fijate un poco. Si hubieses estado, nene. No sabés lo que fue aquello. Pero 10 mejor, lo mejor...
¿Te cuento una historia rara? ¿Seguro? Tiempo tenemos: van cinco minutos del segundo tiempo. Falta como una hora para que empiece. Bueno, entonces te cuento: ¿qué me decís si te digo que ese partido de los tres goles de Gatorra con la camiseta de Chicago yo lo vi en medio de la tribuna de ellos, rodeado por esos ignorantes que gritaban como enajenados? ¿Qué me dirías si te digo que los dos primeros goles hasta tuve que alzar los brazos y sonreír como si estuviera chocho de la vida?
¿Sabés qué pasa, pibe? La verdad es que Gatorra no era el único traidor de aquella tarde: yo también estaba del lado equivocado. Sí, flaco, como te cuento. Y todo, ¿sabés por qué?: por una mina. Todo por una mina, ¿te das cuenta? No, ya sé que no entendés ni jota. No te apurés. Dejame que te explique.
A veces la vida es así, pibe, te pone en lugares extraños. La cosa vino más o menos de este modo: un año antes más o menos de ese partido de la traición de Gatorra, les ganamos en Mataderos, encima con un gol de él, fijate un poco. A la salida me desencontré con los muchachos de la barra, así que entré a caminar por ahí, cerca de la cancha, pero me desorienté feo. Muy tranquilo no andaba, qué querés que te diga. Ya era de tardecita, y terminar a oscuras rodeado de gente de Chicago no me hacía ninguna gracia, sabés. Pero en una de esas doy vuelta una esquina y la veo. No te das una idea, pibe. Era la piba más linda que había visto en mi vida. Llevaba un trajecito sastre color grisesito. Y zapatitos negros. Mirá si me habrá impactado: jamás de los jamases me fijaba en la pilcha de las minas. Y de ésta al segundo de verla ya le tenía hasta la cantidad de botones del chaleco. Era menudita pero, ¡qué cinturita, mama mía, y qué piernas! Bueno, pibe, no te quiero poner nervioso. Y cuando le vi la cara... ¡Qué ojos, Dios Santo! No sabés los ojos que tenía. Cuando me miró yo sentí que me acababa de perforar los míos, y que el cerebro me chorreaba por la nuca. Qué cosa, la pucha. Estaba apoyada contra un auto, con un par de fulanos a cada lado. Dudé un momento. Si me paraba ahí y la seguía mirando capaz que esos tipos me terminaban surtiendo. Pero, ¿si me iba? ¿Cómo iba a verla de nuevo? No tenía ni idea de dónde cuernos estaba. Era entonces o nunca. Así que enfilé para donde estaban. Sí, como lo oís. Mirá que me he acordado veces, pibe. ¿Cómo me animé a encarar hacia el grupito ése, de nochecita, en Mataderos, después de llenarles la canasta? Y fue por amor, pibe. No hay otra explicación posible ¿Qué vas a hacerle?
Cuando me acerqué medio que entre dos de los fulanos me salieron al paso. Ahí un poco me quedé: los medí y me avivé de que me llevaban como una cabeza. Atorado, voy y les pregunto para dónde queda Avenida de los Corrales. Apenas hablé me quise morir. Ahí nomás se iban a apiolar: ¿qué hacía un tarado caminando solo por Mataderos el sábado a la nochecita, preguntando por Avenida de los Corrales, si no era un hincha de Morón que venía de llenarles la canasta y no tenía ni idea de dónde estaba parado? Tranquilo, Nicanor, me dije. Capaz que estos tipos ni bola con el fútbol. Pero la esperanza me duró poco. Uno de los tipos me encara y me pregunta de mal modo: «¿Vos no serás uno de esos negros de Morón, no?». Yo me quedé helado. Iba a empezar a tartamudear una excusa cuando la oí a ella: «Alberto, cuidá tus modales, querés». Dijo cinco palabras, pibe. Cinco. Pero bastó para que yo supiera que tenía la voz más dulce del planeta Tierra. Casi me la quedo mirando de nuevo como un bobo, pero el instinto de conservación pudo más y me encaré con el tal Alberto. Yo sé que ahora te lo cuento, cuarenta años después, y parece imperdonable. Pero ubicáte en el momento. La piba ésta. Yo con el amor quemándome las tripas. Y esos cuatro camorreros listos para llenarme la cara de dedos. La boca puede caminarte más rápido que la mente, sabés: «¿Qué decís? ¿De Morón? Ni loco, enteráte». Y volví a mirarla. A esa altura ya me quería casar, sabés. Así que no se me movió un pelo cuando seguí: «De Chicago hasta la muerte».
Los tipos sonrieron, y a mí me pareció que ella se aflojaba en una expresión tierna. El único que siguió mirándome con dudas fue el tal Alberto: «Y decíme, si sos de Chicago, ¿cómo cuernos no sabés dónde queda la Avenida de los Corrales?». Era vivo, el muy turro. Los demás me clavaron los ojos, repentinamente apiolados del dilema. Pero yo andaba inspirado. Y la miraba de vez en cuando a la piba y el verso me salía como de una fuente: «Resulta... -me hice el que dudaba si exponer semejante confidencia-, resulta que es la primera vez que puedo venir a la cancha». Los tipos me miraron extrañados. Yo ya andaba por los treinta, así que no se entendía mucho semejante retraso. «Yo vivo en Morón -seguí-, es cierto, pero...-los tipos me clavaban los ojos-, pero volví a caminar recién hace cuatro meses».
Te la hago corta, pibe. Arranqué para donde pude, y lo que se me ocurrió fue eso. Supongo que fue por los nervios. Pero no vayas a creer. Después fui hilvanando una mentira con otra, y terminó tan linda que hasta yo terminé emocionado. Les dije que de chiquito me había dado la polio y había quedado paralítico. Y que por eso nunca había podido ir a la cancha. Agregué que me hice fanático de Chicago por un amigo que me visitaba y que después murió en la guerra (no se en qué carajo de guerra, dicho sea de paso, pero les dije que en la guerra). Y que me había enterado de que en Estados Unidos había un doctor que hacía una operación milagrosa para casos como el mío. Y que había vendido todo lo que tenía para pagarme el tratamiento. Terminé diciendo que había sido todo un éxito. Que había vuelto hacía dos semanas, después de la rehabilitación, y que apenas había podido me había lanzado a Mataderos a ver al Chicago de mis amores. Tan poseído del papel estaba que cuando conté mi tristeza por los dos goles recibidos en la tarde se me quebró la voz y se me humedecieron los ojos. Cuando terminé los cuatro energúmenos me rodeaban y el tal Alberto me apoyaba una mano en el hombro.
«Me llamo Mercedes, encantada.» Me alargó la diestra, y mientras se la estrechaba pensé que cuando llegara a casa me iba a cortar la mano y la iba a poner de recuerdo sobre la repisa. Tenía la piel suave, y me dejó en los dedos un aroma de flores que me duró hasta la mañana siguiente. Después se presentaron los tipos. Tres eran hermanos de ella, «gracias a Dios», pensé. Y el coso ése, Alberto, era un amigo. «Me cacho en diez, será posible, el muy maldito», me lamenté.
Estaban en la vereda de la casa de ella. Y acababan de volver del partido. El corazón me dio un vuelco cuando me enteré de que el papá de ella era miembro de la comisión directiva, y que el más grande de los hermanos era vocal de la asamblea. No sólo eran de Chicago: ya era una cosa como Romeo y Julieta, ¿viste?
Resulta que iban todos los sábados a ver a Chicago, pero Mercedes iba sólo cuando jugaban de locales. Y al palco, junto con el padre. Los hermanos y el otro tarado iban a la popular, con algunos amigos. Se ofrecieron a llevarme a casa. Traté de disuadirlos, diciéndoles que en Morón tal vez no fueran bien recibidos, pero insistieron. «Tendrás que descansar», decían.
Yo fui rezando todo el viaje para no cruzarme con ninguno de los vagos de mis amigos. Llegué sano y salvo. Tuve el cuidado de cojear levemente al bajar delante del portón de casa. Los saludé efusivamente. Ellos se dijeron algo mientras yo me alejaba. «¡Nicanor!», me llamó el hermano grande. «¿Querés venir el sábado con nosotros?» Mi alma estaba vendida definitivamente al diablo. Me di vuelta. Y algo vi en los ojos de ella que me decidió. «Seguro -contesté-. Pero no se molesten hasta acá. Los veo en la sede.» Los miré alejarse creyendo entender a San Pedro cuando escuchó cantar al gallo el Viernes Santo.
Cuando entré a casa la encaré a mi vieja y le di rápido el resumen de mi nueva vida. Pobre viejita, no entendía nada. Cuando le dije que me habían traído unos hinchas de Chicago rajó para la heladera para prepararme unos paños fríos. «Vos te insolaste», diagnosticó. Pero la seguí hasta la cocina y con paciencia
le expliqué varias veces el asunto. «¿Tan rica es esa chica, Nicanor?», me preguntó. «No me pregunte, mamita». contesté turbado. Se ve que entendió, porque nunca más me dijo nada.
Con los muchachos la cosa iba a ser distinta. ¿Cómo explicarles semejante agachada? No me animé a hablar. Tuve que apilar una mentira sobre la otra, y sobre la otra, y así hasta formar una torre interminable. En el barrio dije que me había salido un laburito de contabilidad en una empresa de colectivos, los sábados. Y los muchachos, lógicamente, se quejaron. Decían: «¿Para qué lo querés Nicanor? Si con el sueldo del banco para vos y tu vieja te alcanza y te sobra». Y yo que «no, sabés que pasa, que quiero ahorrar unos manguitos», y toda esa sanata. La vieja resultó de fierro. Tan entregado me veía a mí que hasta colaboró con alguna mentirita menor para darme más coartada. Cuando salía a hacer las compras comentaba que el pobre Nicanor estaba deslomándose con dos trabajos, para comprarle los remedios para el asma. «¿Y desde cuándo tiene asma, Doña Rita?» «Es `asma muda’, por eso», contestaba. Pobre viejita, se ve que en la familia nunca fuimos demasiado brillantes para el verso.
El asunto es que en ese año emprendí una doble vida de Padre y Señor nuestro. Durante la semana hacía mi vida normal: después del banco pasaba por la sede del Deportivo a tomar una copita y jugar naipes con los muchachos. Cara de póker, como si nada. Una vez sola estuve a punto de pisar el palito. Se habían trenzado en una discusión de las habituales, pero ese día se les había dado por lucirse citando equipos en cuya formación se repitieran ciertos nombres de pila. No sé, Carlos, Artemio, el que fuera. Y voy yo como un pelotudo y digo que en la primera de Chicago juegan cuatro tipos que se llaman Roberto. Me miraron como si fuera un extraterrestre. Salí del paso levantando el dedo y con voz solemne: «Y, viejo, conoce a tu enemigo» o alguna imbecilidad por el estilo. Pero transpiré la gota gorda. ¿Qué querés? Pasaba lo evidente. Todos los sábados a ver a Chicago. Chicago para acá, Chicago para allá, como si fuese el hincha más fiel del planeta. Ya me conocía hasta las mañas del aguatero suplente. Pero ¿cómo no iba a ir? Si a la vuelta los hermanos me insistían para que me quedara a un vermouth en casa de Mercedes. Por supuesto me los tenía que bancar al viejo y a los hermanitos, pero también estaba ella, que se prendía a las conversaciones futboleras con elegancia pero sin remilgos.
Todo tenía sus ventajas: si perdía Chicago yo disfrutaba como un príncipe heredero las caras de culo de mis acompañantes, mientras fingía certeras pala bras de consuelo y pronosticaba futuras abundancias. Si ganaban, la algarabía del papá solía redundar en una invitación para comer afuera, todos juntos, Merceditas incluida. Así que no podía quejarme. Es cierto que la conciencia a veces me remordía mientras saboreaba la picada con el Gancia rodeado de mis enemigos de sangre. Pero de inmediato se acercaba Mercedes, precedida por su sonrisa de arco iris y su mirada de incendio; Mercedes rodeada por su fragancia de mujer inolvidable, ofreciéndome la última aceituna antes de que se la deglutieran aquellos mastodontes, y la sensación de culpa se disolvía en una egoísta gratitud a Dios y a la creación en general.
Pero lo bueno dura poco, pibe. Ese es el asunto. Ya iba para un año de mi traición inconfesa cuando se me vino encima el choque del siglo. Morón versus Chicago, con el malparido de Gatorra estrenando los trapos verdinegros luego de venderse a Lucifer por unos pocos pesos. Yo ya tenía decidido enfermarme de algo incurable ese fin de semana y ver el clásico desde la tribuna correcta de la vida. Ya había anunciado en la sede del Deportivo que en la empresa de colectivos había pedido un adelanto de vacaciones para disfrutar de esa tarde impostergable, en la cual con justa razón los simpatizantes del Gallo harían naufragar al «vendido en un océano de insultos que perseguiría su memoria por el resto de la eternidad. Los muchachos habían recibido mi anuncio con alborozo. En el campamento enemigo abrí el paraguas aludiendo a cierta enfermedad incurable de una cierta tía mía residente en Formosa (que súbitamente se agravaría y me llamaría a su lado para no despedirse del mundo en soledad).
El problema surgió el martes anterior al partido. Debo confesar que para ese entonces yo asistía los martes a la nochecita á un vermouth en la sede de Mataderos. No me mirés así, pibe. Yo estaba compenetrado de mi papel, y Mercedes me tenía totalmente enajenado. Pero los cuatro brutos ésos me la marcaban de cerca. De alguna manera tenía que verla entre semana, aunque fuera de pasadita. Además, estaba ese fulano Alberto, el «amigo», que no la dejaba ni a sol ni a sombra. En verdad, nunca los había visto en actitud de noviecitos. Nada que ver. Pero el tipo se la comía con los ojos. Y al viejo de ella lo seguía como un perro, el muy guacho. Le chupaba las medias que daba asco: le llevaba los papeles, le hacía de chofer, le tenía la puerta vaivén de la sede. Lástima que yo siempre fui tan bueno. Porque si no, en algún amontonamiento en la popular lo empujo y termina veinte escalones más abajo con cuarenta huesos rotos, viste. Pero siempre fui un romántico bobalicón, qué le vas a hacer.
Pero ese martes anterior al clásico se me vino el mundo abajo. El muy imbécil va y anuncia en la mesa de café que el viejo de Merceditas lo ha autorizado a llevarla al cine el sábado a la noche, como festejo especial del previsible triunfo de Chicago en el clásico vespertino. Los hermanos de Mercedes lo palmearon complacidos; y yo tuve que fingir algo parecido a una sonrisa aprobatoria.
Ahora no tenía salida. O lo mataba el sábado en la cancha o el tipo me ganaba definitivamente de mano. Justo ahora, que Mercedes prolongaba las miradas que cruzábamos furtivas en el vermouth de la nochecita, y me buscaba tema de conversación cuando nos encontrábamos a la salida del palco y caminábamos todos juntos hasta el auto. ¿O era una impresión mía, inducida por el embotamiento del amor que le tenía? El hecho, pibe, es que tuve que dar media vuelta en el aire y cambiar de planes.
A los muchachos les dije que en la empresa de colectivos me habían denegado el permiso, bajo amenaza de echarme. Ellos ofrecieron quemar la terminal con mis jefes adentro, pero los disuadí entre sonrisas, convenciéndolos de que no era para tanto. A los hermanos de Mercedes les dije que mi tía la que se estaba muriendo en Formosa se había curado de repente.
Celebraron y brindaron a mi salud y a la de mi tía. Al único que se lo vio medio arisco fue al tal Alberto, como si sospechara algo turbio, o como si lo hubiese desilusionado mi permanencia en Buenos Aires. Por supuesto que verlo así me llenó de alegría.
Con todas esas complicaciones de última hora no tuve tiempo de detenerme a pensar seriamente en las dificultades de presenciar ese clásico histórico en la tribuna visitante. ¿Entendés, chiquilín? Primera dificultad: que me reconociera la gente del Gallo. Solución: anteojos negros, cuatro días sin afeitarme y un amplio sombrero para protegerme del sol. Segundo problema: llegar en medio de los visitantes y ser reconocido pese a mis camuflajes. Solución: entrar a primera hora, solo, y esperar en las gradas la llegada de la tribu de Merceditas, bien escondido en el extremo de la popular opuesto a la zona de plateas. Quedaba un tercer problema, pero éste no tenía solución posible: soportar noventa minutos en nuestra cancha en silencio, o moviendo los labios acompañando a los energúmenos éstos, mientras del otro lado del césped los nuestros descargaban su justo rosario contra esos malparidos y sobre todo contra Gatorra, su más pérfida y reciente adquisición. Y mientras tanto rezar, rezar para que nadie se diera cuenta de la impostura, para que Gatorra estuviese en una mala tarde, para que ganáramos el clásico, para que la derrota le torciese el humor al padre de Mercedes y cancelara la salida al cine de la noche en el auto del tarado de Alberto. Demasiados pedidos para un solo Dios en un solo rezo. Pero, ¿qué iba a hacer, pibe?
Cumplí mi plan a la perfección. Llegué a la una en punto, recién abiertas las puertas. Completé mi atuendo con un piloto verde y amplio que había sido de mi difunto tío. No sabés la facha, pibe: sombrero ancho, anteojos negros, capote militar y barba de varios días. Cuando me vio salir de casa a la viejita casi le da un soponcio. Tuve que sacarme todo de raje para mostrarle y convencerla de que no era una aparición de San La Muerte.
¿Qué te contaba, pibe? Ah, sí. Que llegué temprano y me acomodé bien arriba en las gradas a esperar. Cuando fueron llegando los de Chicago no hablaban de otra cosa: jorobaban con cuántos goles nos iba a meter Gatorra, practicaban los cantitos alusivos, hacían gestos, no sabés, pibe. Una tortura. A eso de las dos cayeron los hermanos de Mercedes. Tuve que hacerles señas mientras me acercaba a ellos para que me reconocieran. Aduje una extraña reacción cutánea que me obligaba a protegerme del sol. «¿Qué sol, si en cualquier momento llueve?» No podía faltar el inoportuno de Alberto para buscarle la quinta pata al gato. «Secuela de la operación, por la anestesia, sabés. Los otros lo codearon, enternecidos por mi sufrimiento, y lo obligaron a callar.
Cuando faltaban quince minutos, en la tribuna visitante no cabía un alfiler. La verdad, ellos habían traído a todo el mundo. Y a la luz de cómo fueron los hechos hicieron bien, ¿no? Imagináte pibe: ser testigo de una goleada bárbara con tres tantos de un tipo que traicionó a tus enemigos y ahora juega para vos. ¿No parece un cuento de hadas, pibe?
A Merceditas la ubiqué enseguida gracias al enorme paraguas negro que el viejo de ella abrió cuando empezó a chispear, faltando cuatro minutos. Levanté un brazo a modo de saludo, y ella me contestó con una sonrisa que me levantó la temperatura debajo del capote verde. ¿Cómo hizo para ubicarme con semejante indumentaria? En ese momento me dije que era el amor el que la guiaba con sus dictados. No pongás esa cara, pibe, ya sé que uno es cursi cuando habla de amor, pero qué querés. Si la hubieses visto como yo la vi. Nunca más volví a ver a una mina tan linda como estaba Merceditas esa tarde. Llevaba un vestidito verde con cartera y zapatitos negros (y qué querés, si la pobre no conoció otro cuadro) que le quedaba que ni pintado. Y el pelo recogido en un rodete. Y los labios rojos. Me hubiese quedado mirándola el resto de la tarde. Bah, el resto de la vida.
Pero cuando salieron a la cancha los ojos se me fueron a Gatorra. El muy guacho iba bien erguido, encabezando la fila. Recibía los insultos casi con gra cia, con elegancia. Cuando enfiló para el medio miró hacia la hinchada visitante que se vino abajo. En esa época los equipos no solían saludar desde el medio, pero el soberbio éste se tomó el tiempo de alzar los brazos en dirección a las vías del Sarmiento, para que a sus espaldas un rumor de rabia se alzara como un incendio desde la barra enfurecida. Yo rezaba debajo de mi disfraz para que lo partieran a la primera de cambio. Pero se ve que Dios andaba en otra cosa. Porque este malnacido, este traidor imperdonable, eludió a cuatro tipos y la tocó suavecita a la salida del arquero. Alrededor mío los fulanos se subían unos a otros, lloraban, gritaban como energúmenos, levantaban los brazos gesticulando obscenidades. Sintiéndome Judas tuve que alzar los brazos, para no botonearme tanto. En cuanto pude miré para el palco y la vi a Mercedes aplaudiendo con la carterita colgada del antebrazo izquierdo y sonriendo hacia donde yo estaba; y solté dos lagrimones de dolor que me corrieron bajo los lentes oscuros. La impotencia, ¿sabés?.
Veinte minutos más y ¡zas! Córner y un cabezazo del cornudo de Gatorra. Dos a cero y de nuevo el delirio. Ahí yo empecé a pensar que en realidad todo era un castigo por mi traición; y que la culpa de esa humillación colectiva la tenía yo, el Judas moderno del fútbol argentino. Decí que cuando terminó el primer tiempo y todos los tipos se apuraron a apoyar el trasero en algún huequito libre de los escalones, yo me hice el otario y me quedé parado. Me pasé los quince minutos hablando por gestos con Merceditas, a través de la distancia. Ya sé, flaco: alrededor mío tenía cinco mil tipos convencidos de que yo era un pelotudo. Pero qué querés, si era un primor la piba. Aparte, de vez en cuando, lo relojeaba de costadito al tal Alberto y estaba hecho una furia, no sabés.
En el segundo tiempo nos pegaron un peludo inolvidable, pero estaba por terminar y no nos habían vacunado de nuevo. Yo miraba el reloj cada veinticinco segundos, desesperado porque terminara de una vez por todas el suplicio chino. «Quedáte tranquilo, Nicanor, que están muertos», me tranquilizaban los hermanos. «Ya sé, ya sé», contestaba yo, en una mueca semisonriente, y con ganas de descuartizarlos con una sierra de calar. Yo los veía a los nuestros, al otro lado del océano verde, y el pecho se me hinchaba de orgullo. Seguían cantando e insultándolo a Gatorra en cuatro idiomas, indiferentes a las burlas y al oprobio. ¡Qué no hubiera dado por estar entonces del otro lado! Pero de inmediato giraba hacia mi derecha y la veía a ella, tomadita del brazo del viejo, indefensa, pura, increíblemente hermosa, y me decidía a tolerar unos minutos más.
Pero lo que pasó entonces fue demasiado. Faltaban cinco. Se escapa Gatorra y enfrenta al arquero. Le amaga y lo pasa. Se detiene. La hinchada visitante grita enloquecida. El arquero vuelve sobre sus pasos. El Traidor, con la sangre fría de un cirujano, vuelve a enganchar y el guardameta pasa como una tromba para el otro lado. A mi alrededor deliran. Pero falta. Porque el inmundo ése se da vuelta con las manos en jarra, observa parsimoniosamente a la heroica hinchada del Gallo, y le da a la bola un tacazo disciplicente en dirección al arco vencido. Para terminar de perpetrar su osadía, se acerca al alambrado y empieza a besarse el harapo verdinegro que los turros ésos usan de camiseta.
Uno de los hermanos de Mercedes me estampó tal apretón que casi me arranca el sombrero. Delante mío dos tipos lloraban abrazados. Yo miraba sin po der dar crédito a mis ojos. Enfrente, la hinchada de mis amores en un silencio de sepulcro. Alrededor estos fulanos con una chochera de mil demonios. Y al pie de las gradas Gatorra besuqueándose la casaca con cara de chico bueno y cumplidor. Es el día de hoy que aún recuerdo la sensación de fuego que empezó a subirme desde las tripas, y que terminó casi quemándome la piel de la cara. Y para colmo van los nuestros, primero sueltos, algunos pocos, luego más, por fin todos, dándole al «¡El que no salta, es de Chicago... el que no salta, es de Chicago!», y a mí se me empezó a dar vuelta el estómago como si me estuviesen mirando a mí a través de todo el largo de la cancha; como si ni el sombrero ni el capote ni los lentes oscuros hubiesen bastado para tapar la traición delante de los míos. Supongo que tratando de encontrar fuerzas para seguir corrompiéndome, miré hacia la platea para verla. Allí estaba, como siempre en todo ese año de mi perdición: bella, perfecta, inolvidable. Sonriendo hacia donde yo estaba, quemando el cemento desde su sitio hasta el mío con las chispas de sus ojos incandescentes. Le pedí a Dios que me hiciera nacer de nuevo. Que me cambiara de vida. Que me arrancara para siempre la memoria. Pero algo adentro mío, algo empezó a crecer mientras escuchaba los cantos del otro lado y las burlas de éste, una mezcla de vergüenza y de pudor y de rabia por saber al fin definitivamente que no podía, y que por más que quisiera y lo intentara nunca jamás de los jamases podría cambiar de vereda, aunque la perdiese a ella para siempre, aunque me pasase el resto de la vida lamentándome semejante cuestión de principios, porque tarde o temprano todo iba a saltar, porque un martes u otro les iba a terminar cantando las cuarenta en esa sede de mierda que tienen ellos, o un sábado del año del carajo me iba a pudrir de aplaudir castamente los goles de ellos, y porque aunque no les partiera una botella en la zabiola a todos los hermanos y al tal Alberto, tarde o temprano en la jeta se me iba a notar que no, que nunca jamás en la puta vida voy a ser de Chicago, porque mis viejos me hicieron derecho y no como al turro malparido de Gatorra. Y cuanto más me calentaba conmigo, más me calentaba con él, porque mientras se besaba la camiseta más y más yo sentía que me decía: «Vení, Nicanor, vení conmigo acá al pastito, dale vos también algunos chuponcitos a la camiseta, dale Nicanor, no te hagás rogar, si vos y yo somos iguales, si los dos somos un par de vendidos, yo por la guita y vos por la minita, pero somos iguales; dale Nicanor, qué te cuesta, dale, sacáte el disfraz y vení, que estamos cortados por la misma tijera, pero por lo menos yo no me ando escondiendo».
Cuando tuve a mis hijos me puse nervioso, es cierto. Pero nunca sufrí tanto como esos dos minutos de los festejos del tercer gol de Gatorra en cancha nuestra. Te lo juro. Volví a levantar los ojos. Todo seguía igual. Alrededor mío la hinchada de Chicago comenzaba a apaciguarse: se destrenzaban los abrazos, algunos se sentaban para reponer energías, otros se ajustaban la portátil a la oreja para escuchar los detalles. Enfrente bailaban las banderas rojiblancas. A mi derecha, Mercedes me acunaba en sus ojos. Abajo, el traidor prolongaba un poco más la burla hacia mi gente.
De ahí en más no pude controlarme. Miré por anteúltima vez a la platea e hice un gesto de adiós con la mano. Después me erguí en puntas de pie. Hice bocina con ambas manos. Respiré hondo. Entrecerré los ojos. Y cacareé con todas las fuerzas de mi alma renacida un: ¡¡¡¡¡GATORRA VENDIDO HIJO DE MIL PUTA!!!!! que se escuchó hasta en la Base Marambio.
No tuve ni tiempo de disfrutar la sensación de alivio que me sobrevino apenas lo mandé al carajo, porque en el instante en que me enfrié un poco tomé conciencia del sitio donde estaba: ahí solito con mi alma, en medio de los leones, listo para ser devorado. Cuando miré a las fieras, había por lo menos sesenta pares de ojos clavados en mi pobre persona, y por los cuchicheos se iba corriendo la voz gradas arriba y gradas abajo. «¿Qué dijiste?», me encaró de mal modo el tal Alberto, desde el escalón inferior al mío. Lo miré. A fin de cuentas yo estaba ahí por su culpa: ¿no estaba en ese antro en un intento desesperado por evitar su salida nocturna con Merceditas? El maldito no sólo iba a salir con ella: después de lo de hoy tendría el camino definitivamente libre de obstáculos. Sin pensarlo dos veces le mandé un directo a la mandíbula. El muy zopenco cayó hacia atrás organizando una pequeña avalancha en los tres o cuatro escalones subsiguientes.
Mi vida pendía de un hilo: no sólo acababa de deschavarme delante de cinco mil enemigos. Acababa también de surtirle una linda piña a un socio querido y respetado de la institución. Sin pensarlo dos veces, tomé la decisión que finalmente y pese a todo terminó salvándome la vida. Salí disparado escalones abajo, aprovechando el claro dejado por mi contrincante semidesvanecido. Llegué al alambrado y me prendí con ambas manos como si fueran tenazas. Ya detrás mío distinguía con claridad los primeros «atájenlo que es de la contra», «párenlo que es un vendido», «vení que te reviento la jeta a patadas». Con los mocasines me costó enganchar los pies en los rombos del alambre. Encima no faltaban los comedidos que sin saber muy bien del asunto igual trataban de atajarme por la ropa. Perdí el sombrero de una pedrada. Los anteojos se me cayeron forcejeando con un viejito sin dientes que no me soltaba la pierna derecha. Gracias a Dios, en esa época el alambrado era más bajo. Me pinché hasta el alma cuando llegué a la cúspide. Me arqueé hacia atrás para verla por última vez en mi vida. No fue fácil, pibe. ¿Sabés lo que fue saber que estaba renunciando a ella para siempre?
Para ese entonces ya me tiraban con serpentinas sin desenrollar. Igual me encaramé como pude en el alambrado y, en acto penitencial y al grito de «¡Sí, sí, señores, yo soy del Gallo» obsequié floridos cortes de manga a derecha e izquierda, hasta que me acertaron un cascote en plena frente, perdí el equilibrio y me fui de cabeza. Gracias al cielo, caí del lado de la cancha. Si no, estos tipos me cuelgan ya sabés de dónde.
El resto me lo contaron, porque permanecí inconsciente como cinco días. Mi vieja batió el récord de velas encendidas en la Catedral, pobrecita. Cuando abrí los ojos estaban todos. El Negro, Chuli, Tatito. Me habían cubierto con la bandera del Gallo. Primero pensé que estaba muerto y que me estaban velando; pero los muchachos me convencieron, en medio de mis lágrimas, de que estaba vivito y coleando. «La clavícula, tres costillas y cinco puntos en la zabiola -me decían-, la sacaste rebarata, Nicanor.»
Sí, pibe, como lo escuchás. Yo soy ese tipo del capote verde que se tiró desde la cabecera visitante a la cancha el día de ese clásico espantoso de los tres goles de Gatorra. Sí, capaz que lo hacés ahora y te pegan tres tiros y no contás el cuento. Yo qué sé, eran otros tiempos.
Yo era joven, y aparte no sabés. Si la hubieses visto a Mercedes... Nunca volví a conocer a otra mujer como ella. Pero, bueno, qué le vas a hacer, así es la vida. Igual sufrí como un condenado, no vayas a creer. Los muchachos me decían que no lo tomara así, que minas hay muchas pero Gallo hay uno solo, y todas esas cosas que son verdad, pero, qué querés, a mí esa piba me había pegado muy hondo, sabés. Eh, chiquilín, no te pongás triste. ¿Qué se le va a hacer? Hay cosas que podés hacer y cosas que no.
A ver, dejáme fijarme un poco. Sí, por acá ya se están parando. Me rajo que quedó un caminito. Dale, pibe. Ayudáme a levantarme. No, ya me tengo que ir, dale. ¿No ves que acaba de terminar el partido de reserva? Ya sé que ahora empieza el partido en serio. No flaco, en serio. Tengo que rajarme. No, pibe, ¿qué corazón, ni qué carajo? Del bobo ando hecho un poema.
Pero qué querés. Promesas son promesas. Y si me quedo capaz que no puedo contenerme y falto a mi palabra. El sábado que viene me contás. No, pibe, en serio. Tengo que irme. Permiso, permiso, gracias. Hasta el sábado.
Creéme, pibe. Te digo en serio. ¿Cómo qué promesa, pibe? «Vos juráme que nunca más gritás un gol de Morón contra Chicago. Nunca en la vida. Y yo le digo a papá que le guste o no le guste nos casamos igual.»
¡Chau, pibe!
Podés escuchar este cuento en http://www.goear.com/listen/2491679/los-traidores-de-eduardo-sacheri-por-alejandro-apo




 R
R
 TURNO MAÑANA: martes 25 de marzo, 7:00 (¡Sí,leyeron correctamente! Bien tempranito, en el horario de ingreso de los chicos).
TURNO MAÑANA: martes 25 de marzo, 7:00 (¡Sí,leyeron correctamente! Bien tempranito, en el horario de ingreso de los chicos).